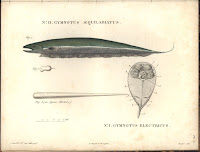Hace poco, un amigo dibujante* preguntó sobre si es o no razonable poner plumas a los grandes dinosaurios carnívoros como alosaurio o tiranosaurio. Al parecer veía un cierto consenso en cuanto a no emplumarlos. Y bueno, me dije, vamos a intentar explicar bien este tema, porque tiene mucha miga.
Si es que te gustan los dinosaurios, claro. Si no es así, puedes dejar de leer aquí y echar a correr antes de que yo te vea y me acerque a contarte alguna dinocosa.
Sí, soy esa persona a la que le dices buenos días y, antes de que puedas saber qué ha sucedido, te está soltando una chapa de seis kilómetros sobre dinosaurios
Y cuando intentas escapar descubres que te he encadenado a una farola, la fuga es imposible MUA HA HA HA HA HA.
Pero venga, voy a suponer que el tema como mínimo te despierta alguna curiosidad así que vamos con las dinoplumas.
Lo primero ¿Qué dice la evidencia fósil? Pues resulta que hay impresiones de piel de Tyrannosaurus rex sin plumas. Caso cerrado, los tiranosaurios no tienen plumas, fin de la investigación...
... salvo que no tenemos impresiones de cuerpo entero de un tiranosaurio, sólo huellas parciales de algunas zonas del cuerpo. Eso no significa que no pudiera haber plumas en otras zonas, pero indica que, si tenían plumaje, no cubría todo el cuerpo y habría amplias áreas de piel desnuda. Luego volveré sobre este punto.
Vayamos por partes. Ante todo quiero dejar claro que, en principio, cualquier dinosaurio, del grupo que sea, podría tener plumas. Es así porque los pterosaurios (los grandes voladores del mesozoico) también las tenían, luego el antepasado común de pterosaurios y dinosaurios tenía plumas. Luego incluso un diplodocus podría tener plumas.
Por si alguien no entiende lo del antepasado común, voy a explicarlo brevemente. Las plumas son un elemento anatómico de gran complejidad, por lo que resulta estadísticamente muy improbable que hayan surgido en la línea evolutiva más de una vez. Así pues, si un animal tiene plumas comparte un vínculo con los demás animales con plumas.
El caso del pelo y los mamíferos es similar. Cualquier mamífero puede tener pelo, porque el antepasado común de todos los mamíferos era peludo. Ahora bien, en determinados casos, ese potencial apenas se expresa. Los delfines, por ejemplo, sólo tienen unos pocos pelos testimoniales. Los elefantes africanos tienen muy poco pelo, mientras que el elefante indio tiene bastante pelo por comparación. La rata topo solo tiene unos pocos por el cuerpo más las vibrisas de la nariz... etc.
Así que potencialmente cualquier dinosaurio podría tener plumas, pero no todos los dinosaurios las desarrollarían. Y ahora volvamos a la pregunta inicial ¿se encontrarían plumas en los grandes carnívoros? o, mejor dicho ¿en qué condiciones podrían presentar plumas esos animales?
El plumaje cumple varias funciones, y la primera (seguramente la primigenia) es el aislamiento térmico. A priori es posible que los grandes terópodos no las necesitaran. Los animales endotérmicos pierden calor por la piel, pero los animales muy grandes tienen una gran inercia térmica, ya que el volumen se incrementa en factor de 3 y la superficie en factor de 2
Explicación rollo, pero necesaria. Supongamos un cubo de 1 m de lado lleno de agua. Cada cara tiene 1 m² de superficie luego su superficie total es 6 m². Su volumen es 1 m³ y su masa es de una tonelada (1000 litros de agua)
Vamos a duplicar las dimensiones del cubo. Ahora tiene 2 m de lado. Su superficie pasa a ser, para cada cara, de 4 m², luego en total tiene 6x4 = 24 m². Pero su volumen ahora es de 2x2x2, es decir 8 m³, luego su masa es de 8 toneladas, luego ahora tenemos, por cada tonelada de peso, 24/8 = 3 m² de superficie. La masa se ha multiplicado por 8, mientras que la superficie lo ha hecho por 4. A igualdad de forma, la relación masa/superficie se ha reducido a la mitad
Los teropodos son todos similares en forma, así que, a grandes rasgos, un ejemplar de 1 tonelada tendría una superficie X de piel, pero uno de 8 tn tendría una superficie de 4X, es decir, su relación masa/superficie sería la mitad.
Pues bien, la masa de un tiranosaurio adulto se estima en torno a las 8 toneladas y la de un alosaurio es mucho menor, tal vez 1'2, 1'5 toneladas. Luego en principio un tiranosaurio no necesitaría cubierta de plumas pero alosaurus quizás si la precisara...
... dependiendo del entorno
Los dinosaurios no vivían sólo en los paisajes tropicales que muestran las películas. Ocuparon todo el planeta, incluyendo las zonas polares. Un tiranosaurio que viviera, por ejemplo, en la actual Alaska podría necesitar algo de abrigo. Con noches largas y heladas y días breves y muy poco calurosos, la inercia térmica no bastaría. Los elefantes actuales apenas tienen pelo, pero los mamuts lanudos, que vivían en el norte de eurasia, eran literalmente masas de pelo con patas.
Lo mismo se puede decir para alosaurus (hay evidencias de alosaurios en la antartida) Así que, en funcion del escenario, podrías emplumarlos o no.
Pero las plumas no solo sirven de abrigo. Tienen otras funciones. Por ejemplo, protección UV
En un ambiente muy soleado, las plumas podrían proteger al animal contra la radiación solar. En ese caso, el dorso del animal estaría cubierto. Y si estaba ahuecado podría atrapar algo de aire, facilitando la refrigeración.
Es una hipótesis personal, pero no lo veo inviable. Así que podríamos emplumar a un tiranosaurio o alosaurio que estuviera en un entorno muy expuesto al sol.
Y llegamos al último punto, mi favorito.
LAS PLUMAS SIRVEN PARA FOLLAR
Las aves modernas, los machos, para ser concretos, exhiben los plumajes más absurdos, incómodos y poco prácticos que podamos imaginar, no para abrigarse ni para no asarse al sol, sino para atraer a las hembras y echar un polvete.
Durante el celo, un tiranosaurio podría presentar áreas de plumaje muy llamativas en unos pocos puntos del cuerpo, quizás en la cabeza, los costados del cuerpo, el dorso... por un lado el plumaje le haría parecer más grande (lo que disuadiría a otros machos de enfrentarle) y por el otro se mostraría ante las tiranochurris como un galán triunfador que no solo tiene energía para cazar y expulsar a sus competidores, sino que le sobra para lucir un atuendo absurdamente colorido, y, porqué no, quizás se pavonearía para enseñarlo más claramente.
Imagina la cola del trex como un abanico de plumas de colores mientras su afortunado poseedor interpreta el equivalente cretácico de la danza del culo de Shin Chan ¿Que hembra se resistiría?
No, no estoy inventándome nada que no esté ya inventado. Los animales modernos exhiben las estructuras y comportamientos más absurdos para asegurarse la follacion ¿porqué debería ser distinto en el mesozoico?
Resumiendo. La cuestión del plumaje depende de la función que quieras atribuirle
_ Termoregulacion: cuanto mayor sea el animal y más cálido el clima, menos necesarias son las plumas
_ Insolación: sólo serían necesarias en climas de tipo desértico
_ Folleteo: Sí, en cualquier ámbito, hábitat y especie
Y... en caso de ser plumas para la follacion, no necesitan cubrir todo el cuerpo, solo aparecerían en las áreas más adecuadas para una exhibición, de ahí que no sean incompatibles con la evidencia fósil de áreas de piel desnuda del T-rex que mencionabamos antes.
Y con esto doy por finalizada la chapa sobre plumasaurios. Si has llegado hasta aquí, espero no haberte decepcionado y te informo de que estoy escribiendo un libro sobre este y otros temas igual de entretenidos relacionados con la follación del Mesozoico. Así que, cuando llegue el momento no olvidéis...
COMPRAAAAAR, COMPRAAAAR, MIS HERMOSOS (y plumíferos) JABALÍIIIES (dinosaaaaaurios)